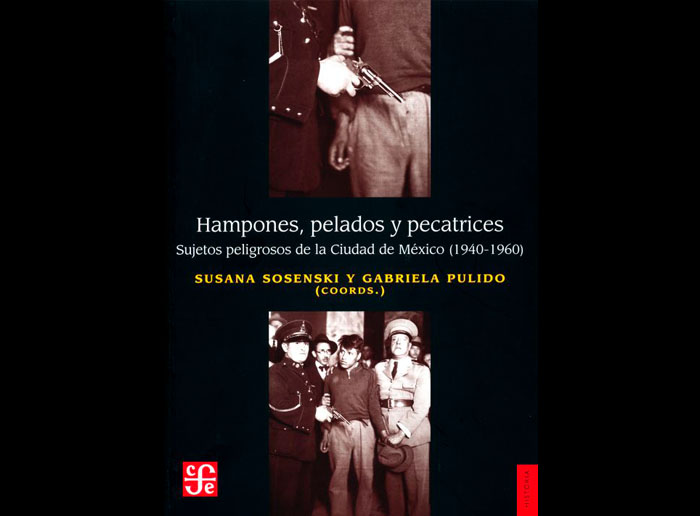
Sujetos marginales en México (1940-1960)
Alejandro Heredia
Monterrey.- El despegue económico y social del México posrevolucionario a partir del inicio de la segunda conflagración mundial, tuvo efectos expansivos en las relaciones sociales, impulsó el consumo y la vida urbana de la capital de la República mexicana. Al propio tiempo, se incentivaron los prejuicios sociales, teniendo como correlativo la discriminación y criminalización de los comportamientos considerados fuera de la normalidad aceptable o, en la periferia de los valores sostenidos por el gobierno heredero de la Revolución mexicana.
En Hampones, pelados y pecatrices podemos reconocer cuatro grandes temas de la discriminación en México: la que es por motivaciones morales (vampiresas, exóticas, homosexuales); la que se relaciona por cuestiones delictivas (robachicos, pistoleros, policías); la relativa a temas de salubridad pública (drogadictos y traficantes, ebrios, tuberculosos) y; lo referente a los grupos sociales y políticos (extranjeros, comunistas, estudiantes y pobres).
En cuanto a las motivaciones morales, el mito de las vampiresas surge cuando se dio un ambiente propicio para que las mujeres encontraran más “oportunidades laborales educativas y de participación política”. Por ende, mujeres que no siguieran a pie juntillas los dictados de la sociedad machista, eran consideradas como transgresoras del orden social existente. Esto se manifestó en el cine, a través de la legendaria figura de María Félix en películas como Doña Diabla, dirigida por Tito Davison o, en La perversa dirigida por Chano Urueta, protagonizada por Elsa y Alma Rosa Aguirre; donde la mujer exponía la debilidad masculina gracias a su belleza, compitiendo en inteligencia y cuestionando la supremacía masculina.
Por otro lado, las exóticas eran un subtipo de vampiresas, quienes actuaban en teatros y cabarets, donde se manifestaba la diversidad: “mujeres de todos tamaños, colores, formas, nacionalidades, con un amplio catálogo de coreografías y vestuarios, así como diferentes grados de impacto social”. Tongolele y Kalatlán, fueron dos arietes de toda una invasión de bailarinas que trascendieron la nota roja, para convertirse en figuras del llamado periodo dorado del cine mexicano. Otro caso es la criminalización de la homosexualidad y sus lugares de alterne, la discriminación practicada hacia el amor socrático y por razón de la capacidad económica que podía liberarles de ser encarcelados.
El rubro delictivo sirve para ejemplificar la permanencia a lo largo del tiempo de conductas antijurídicas y su correlato infamante de impunidad. En el celuloide mexicano se hacía mención del robo de infantes, los pistoleros al servicio de políticos o grupos del crimen organizado, así como de la figura del policía en la sociedad. Siempre dominaron las historias románticas, cómicas o sensibleras en el cine de la época (Ladrones de niños de Benito Alazraki; Salón México de Emilio Fernández; El gendarme desconocido de Miguel M. Delgado), aunque la prensa sí cumplió un papel preponderante en dar a conocer las circunstancias de los hechos delictivos y sus implicaciones sociales y políticas.
Habría que destacar el aporte que realiza el capítulo de Ricardo Pérez Montfort (Drogadictos y traficantes) con el tema de la despenalización de las sustancias psicotrópicas que se practicó en el año de 1940. A lo que correspondió la reacción de grupos de la sociedad civil y medios de comunicación, proclives a la criminalización de los consumidores. En cambio, el consumo de alcohol, como en la actualidad, no estaba puesto en la picota; aunque se realizaban operativos en bares y cantinas frecuentados por grupos criminales. Es también destacable la colecta nacional que se emprendió para brindar atención médica a las víctimas de la tuberculosis.
Por su parte, las minorías sociales como los extranjeros, los comunistas, estudiantes y la masa de personas empobrecidas; fueron víctimas frecuentes de la xenofobia y discriminación en el caso de los inmigrantes de diferentes partes de Europa y Asia, a raíz de la segunda guerra mundial y las diversas oleadas de refugiados de la guerra civil española. También se vivió un ambiente persecutorio contra los comunistas y los estudiantes que protestaban por un trato digno, así como el silencio y manipulación mediática en cuanto a las condiciones de miseria en que vivían grandes grupos poblacionales. En cada uno de los grupos poblacionales descritos, la industria cinematográfica se encargó de aminorar el grado de pauperización, así como de ridiculizar a los sujetos que expresaban rebeldía.
Como se podrá observar en lo que antecedió, el texto coordinado Susana Sosenski y Gabriela Pulido donde se incluyen textos de brillantes historiadores, aporta una panorámica de la otredad a mediados de siglo XX en la ciudad de México, perspectiva que nos puede indicar el avance que han significado los mecanismos de defensa de las minorías, a pesar del preocupante estado retardatario de algunos estamentos sociales y gubernamentales.
*Sosenski, Susana y Pulido, Gabriela (Coords.) (2019), Hampones, pelados y pecatrices: Sujetos peligrosos de la Ciudad de México (1940-1960), México: Fondo de Cultura Económica, 397 pp. CLASIFICACIÓN: HM1041 .C1 2019.