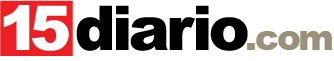|
Escribir, cosa de locos
Guillermo Berrones
Monterrey.- Inicié mi charla invadido por la nostalgia y la melancolía y esperando no estuviera entre nosotros la chica que interpeló a Genaro Saúl Reyes en el pasado encuentro de poesía joven. Y si está entre nosotros, dije, pues bienvenida, pero apelo a la tolerancia de su jovialidad y a la comprensión por los arrebatos que suelen trastornar a los cincuentones.
Claro que esta invasión emotiva no implicó compasión alguna de la audiencia para el que esto escribe, quien con los amigos de mi generación hemos iniciado el vértigo en la pendiente de la montaña rusa de nuestras vidas. Nada menos hace unas tres semanas celebrábamos entusiasmados la aparición de la revista Reloj de sol, en una mesa del Palax, donde el pavor se apoderó de mis entresijos: Óscar Efraín parsimonioso en su mórbido andar; Armando Dávila, a quien la última vez lo había visto lozano en su sonrisa, ahora el color se le escurría en tonos apiñonados, aunque su sonrisa seguía siendo tierna y generosa; Cuéllar en el patíbulo del quirófano con el terror en la víspera de su cirugía; Tinajero en su juventud y fortaleza era el pilar de aquel grupo que ya ni café podíamos tomar. Y yo en la necedad absurda del mal de amores que destiñe mis bigotes, apergamina mis cachetes y ahuyenta el pelo donde hace un tiempo estuvo el remolino capilar.
Pero en realidad era poco lo que tenía que decirles. Distan años de cuando el abuelo Nazario, ejidatario analfabeta, me pedía a mis ocho años, le escribiera las cartas que enviaba a sus compañeros de lucha por la tierra en un lenguaje decimonónico que me daba risa, pero cuya claridad y coherencia me hicieron entender la magia de la palabra escrita. Eran cartas incendiarias que hablaban de las bondades de la tierra y de sabiduría campesina donde la palabra derecho y justicia se columpiaban en el apostolado zapatista de Tierra y Libertad.
A las cartas le sucedieron la inocente influencia de los comic’s con personajes que escribían sus diarios de vida. Y en las asoleadas llanuras de la frontera, bajo las frondas de sauces llorones y el olor de los jarales del río San Juan, mientras exploraba “genitabundo” el despertar de mis hormonas, empecé a escribir aquellos diarios, que pasado el tiempo serían la mofa en la sobremesa de las cenas con mis amigos, cuando la simpática mujer que me habita y despoja mis menguadas quincenas se erige en la albacea de mis intentos escritoriles y se los muestra con una pregunta previa: “¿quieren saber cómo escribía el profesor Berrones en sus inicios?” A ella le agradezco estas confesiones.
Los diarios dieron paso a los poemas amorosos de un tardío romanticismo que en los pueblos sigue siendo galopante y hermoso. Yo tomé muy a pecho el romanticismo en aquella cancioncilla que dice: “con cartitas y palabras se enamora a una mujer”. El cine me motivó también y me llegué a sentir Pedro Infante cantándole a su chorreada bajo el balcón (que en Los Aldamas no había) y entonces el verso brotó en mis manos con romántico afán y desafortunada estética literaria y no menos clichés cancionísticos birlados de la poética popular de la frontera.
De aquellos intentos literarios fallidos vinieron otros: la ciudad, el monstruo urbano me abofeteó en su bienvenida con las putas del desaparecido Acapulco, el sagrado olor del pecado en el Cuatro Vientos y la misericordia autóctona de la Alameda donde la cacería gatuna rendía sus presas. La magia nocturna de aquellos lugares me sedujo: noche de día y noche de noche. Los días nocturnos de Monterrey invadieron mi alma. Y con ellos me convertí en paisajista urbano: pintando el desparpajo de los cruceros, trabajé en mangas de camisa desabotonando blusas pecadoras y burlándome de los afanadores empresariales, retratando la miseria de los desposeídos, bailando en los cruceros, cantando en los mercados sobre ruedas y escuchando a melindrosos iconoclastas de la academia, burladores del ocio burocrático, pepenadores del poder y yo en medio, como San Camilo, encaminando almas al purgatorio con mis crónicas que encontraron un espacio en las páginas de El Norte, del “Aquí vamos”, de “El Volantín”.
De las croniquillas funestas vinieron los libros a envanecer el ego. Las emociones tronaron como palomitas de maíz y como diría José Alfredo Jiménez: “me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar.” Y no alcancé ni al lucero, ni a la osa mayor, si acaso la estrellita de Carl’s Junior fue parte de un premiecillo ganado por default donde no hubo participantes y el jurado consideró prudente entregar el premio para salvar la honra del concurso.
Encima de todo descubrí que el talento literario y la pasión por la escritura se alimentan y nutren de libros… ¡que cuestan!, que las cheves también, que la inspiración, natural o inducida tienen precio en el Wal Mart y en el mercado negro. Que para escribir hay que vivir y que en esta chingada vida todo cuesta… hasta el olvido mismo está en el listado de precios de los martes de verduras. Y me vi de pronto en el dilema de vivir o morir por la literatura. Opté por vivir, pero sin la literatura; y del sueño de escritor solamente quedó un sustantivo incierto y pomposo que me ha servido para denostar burócratas ruines.
Me armé de un vocabulario agresivo que dispara diatribas a la deshonestidad, convertido en sicario de la impunidad y la maledicencia, me he convertido en incendiario de mis propios sueños. Me alquilo para escribir y un día terminaré mis días restaurando el decoro de los escribidores de mercados y escritorios públicos. Puedo hacer cartas de amor y escribir poemas para enamorados; los niños todavía creen mis cuentos y en mis alumnos de secundaria y de preparatoria todavía logro interesarlos en uno que otro texto que les deslizo entre sus tareas.
¿Para quién escribe el escritor?, me pregunté esta mañana mientras me afeitaba. Y mi mujer gritó desde la cocina, trajinando en los preparativos del lonche de nuestra hija: Guillermo, ¿podrías escribirle una carta a mi directora donde le hables del liderazgo de sus funciones…?, porque es una viejilla desgraciada, que ya no la aguanto con sus pensamientos sin sentido. Y entonces pensé: ¿qué cabrones hago yo en este puto oficio de la literatura? Tan sólo sigo la huella predestinada de una sentencia: siembra un árbol. Los siembro y se secan. Ten un hijo. Y contra toda regla, tuve tres. Y escribe un libro: creo que tengo ocho y no he podido vender ni uno solo. Best seller institucionales repartidos como pan en cuaresma, que acaba endurecido en las alacenas; así mis libros, lucen el decoro de la humedad en las cajuelas de los coches de mis amigos. El espejo me regresó violentamente.
El ejercicio literario no puede ser un oficio de palabras más o palabras menos, es el arte de la palabra “perfecta”, de la estética sin ambivalencias ni retóricas ruines; la literatura habrá de ser la razón de la sensibilidad humana para transformar realidades, para mirar desde otras perspectivas, para soñar despiertos y construir mundos soñados en la dimensión de las letras entintadas que van como saltimbanquis en el renglón, huellas mnémicas del pensamiento pidiendo a gritos que las lean, que ahí hay un ser desesperado por intimar en la soledad de la lectura. El llamado de las letras es el llamado del loco enfebrecido que percibe lo que los demás somos incapaces de descubrir en la simpleza de nuestros sentidos.
El escritor siempre tiene algo qué decir, algo qué contar y compartir. Su oficio es la necesidad urgente de la concupiscencia. La cópula precisa del arte donde todo pasa y todo queda. La cronometría de la palabra escrita. Es la voz y el canto de las sirenas a la que no hay que sustraerse. Y el escritor es, en definitiva, el vínculo entre lo inefable y lo tangible. Un orate en fuga de sí mismo y del mundo de las formalidades sociales, un prestidigitador de figuras retóricas y un merolico de la lengua.
¿Desea dar su opinión?
|