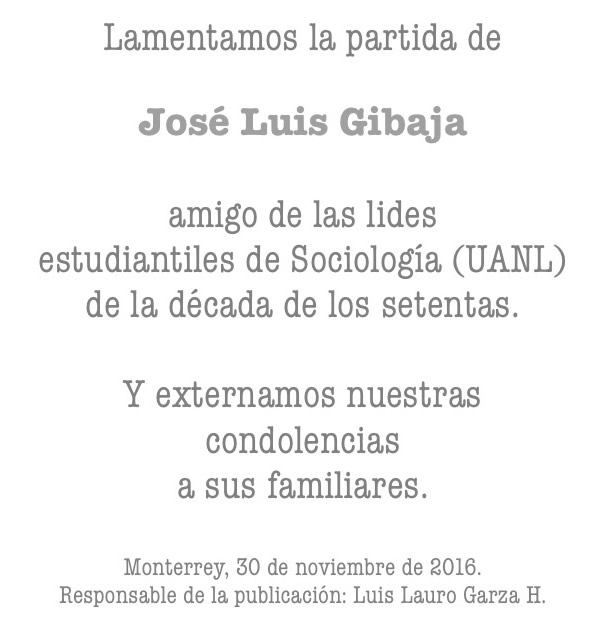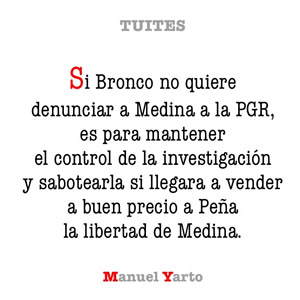El trato mortal del mandamás cubano
Eloy Garza González
Monterrey.- El exmandatario en el exilio se apeó del auto, se caló el sombrero de ala ancha y de pronto, rodeado por las palmeras y el calor sofocante, se sintió transportado a su Isla. Era el primero de septiembre de 1956. Carlos Prío Socarrás, no estaba de nuevo en La Habana, sino en el hotel de un pueblo miserable, en la frontera con México, a setenta y cinco millas del mar más cercano. ¿Sería esto McAllen?
Le ordenó a su chofer que lo registrara en el lobby, mientras pedía un café negro con azúcar y se sentaba en una de las dos mesas de la recepción, esperando el acceso a la habitación 21. Palpó el saco de cuero sujeto a la cintura, para cerciorarse de que aún estaba dentro el fajo de cincuenta mil dólares.
“¿Es esto McAllen?”, preguntó a una muchacha morena, que hacía las veces de mesera y afanadora. “Yes, you’re at Royal Palm’s Motel, te best of the county” le respondió la joven, sin añadir la ironía de que el nombre del establecimiento estaba labrado en madera, sobre la puerta principal y de que era la única estancia de los alrededores. Solemne y elegante, Prío Socarrás tampoco sonrió; se limitó a limpiarse con un pañuelo de lino la frente orlada de sudor, se quitó el sombrero para ventilarse la cara con un abanico de palma tejida con fibra vegetal. Tenía hambre, pero decidió esperar al insurrecto que en esos momentos debía cruzar a nado las aguas traicioneras del Río Bravo, desde las márgenes de Reynosa, Tamaulipas.
Sabía que Alfonso Gutiérrez, buscador de pozos petroleros, y su contacto entre él y el insurrecto, aguardaba con un caballo ensillado en Hidalgo, Texas, a que emergiera de las aguas el hombre a quien daría los cincuenta mil dólares. Todo el plan estaba circundado por un aura de fragilidad y de misterio, que intimidaba a Prío Socarrás, un político de la vieja guardia afroantillana, acostumbrado a mandar sobre la anarquía, pero apoyado en asistentes y lacayos, que lo guarecían de tratar con el vulgo. Ahora estaba solo, con un chofer de quien desconfiaba, en un inhóspito rincón fronterizo, en espera de un insurrecto que podía descerrajarle un tiro en la frente, y luego salir huyendo con los cincuenta mil dólares, para no comprometer su reputación de revolucionario que acuerda en lo oscuro con un expresidente, tildado de reaccionario.
Inesperadamente sintió una palmada brusca en la espalda, y se sobresaltó. Era Alfonso Gutiérrez que lo saludaba con calidez hipócrita, y se echaba a la boca un pedazo de pastilla de tabaco para masticar. “Don Carlos Prío Socarrás, ni más ni menos, el rey destronado de Cuba”. El sarcasmo del petrolero lo sacó de sus casillas, pero se contuvo; tragó saliva y por instinto volvió a palpar el fajo de billetes dentro de la bolsa de cuero. “Legítimo mandatario en el exilio, por favor”, le aclaró Prío entre carrasperas. Dejó el abanico de palma en la mesa y no quiso tenderle la mano. Solo arqueó las cejas como preguntando por el insurrecto. “Lo dejé en un lupanar de Reynosa, con unas suripantas y ya no quiso venir”. La respuesta de Gutiérrez sumió a Prío en una decepción visible, que disipó tras las carcajadas de Gutiérrez, quien simuló un ademán de presentador de circo.
Entonces vio al joven erguido y alto como una caña, que se detenía en el canto de la puerta, bien plantado sobre el piso de pasta. Se mordisqueaba el bigotito y la barba rala, y limpiaba el sudor de sus manos en el faldón de su guayabera blanca. Prío tuvo la premonición de que la vida en Cuba cambiaría cuando este treintañero, enemigo declarado suyo, regresara a la Isla. Cometió el error de ser él quien se acercara al insurrecto y se le vino a la cabeza la imagen de los cincuenta mil dólares suyos convertidos en armamento y municiones comprados a unos contrabandistas en un poblado cercano de Tamaulipas, llamado Mier.
Le pesó hasta el alma la pérdida de su dinero, pero quiso soñar que la opción de regalárselo a unos locos de remate sería la única puerta abierta para regresar a salvo a la Isla, vengándose así del actual dictador que lo había derrocado. ¿Pero sería agradecido el muchacho? ¿Cumplirá su palabra como para evitar el suicidio que a ratos planeaba Prío como digno final de su existencia? Cuando el insurrecto abrió la boca después de unos segundos climáticos, presintió que no, que su destino estaba sellado para mal con ese cruce de manos, impersonal y seco del extraño: “soy Fidel Castro Ruz. Al fin nos vemos las caras”.