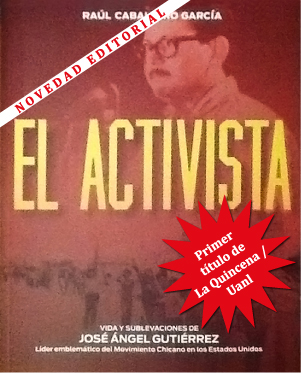Dos Méxicos
Víctor Orozco
Chihuahua.- Dice Arturo Pérez Reverte que laborando en México ningún escritor padecería del síndrome de la hoja en blanco. Algo parecido opinaba Gabriel García Márquez de su natal Colombia. La realidad en ambos casos es de tal manera colorida, y hasta alucinante, que no se queda atrás de la imaginación.
Disfrutar la picardía y el ingenio en el diálogo con un ranchero de Chihuahua o un pescador de Sinaloa, conmoverse ante la presencia de la grandeza humana en Chichen Itzá, o ante la imponente naturaleza en la cascada de Basaseachi, ser testigo de un acto supremo de solidaridad en Ciudad Juárez, admirar la paciencia infinita de un artesano en Oaxaca, o el esfuerzo productivo de los trabajadores en la maquila, leer a Carlos Fuentes o a Ignacio Ramírez, un poema de Octavio Paz o de mi amigo Enrique Cortázar, escuchar una zumbona jarana o el arco iris formado por los sonidos de la marimba, valorar el empuje de los estudiantes de Ayotzinapa o el de un líder justiciero como Jaime García Chávez, ponen el ánimo en las alturas. Si esta florida realidad sólo nos alimentara con hechos positivos, de aquellos motivadores de placer, buenas vibras, estremecimientos estéticos, impulsos vitales, como los mencionados arriba, el país sería perfecto. Obvio, esto no puede ser así.
Al parejo, tenemos a un México que no queremos, del cual a veces nos avergonzamos cuando algún extranjero nos punza con sus preguntas o nos remueve las heridas de un pasado y un presente ominosos con sus apreciaciones. En este inventario negro de nuestros días pensemos en la violencia delictiva, en la cual se incluye la promovida, tolerada o ejecutada por órganos estatales. Y luego en la inveterada corrupción imperante en el gobierno y en los partidos políticos. Nunca habrá páginas suficientes para abordarlas.
En esta semana presenciaba al procurador general de la República, cerrar prácticamente el caso de Ayotzinapa con la declaración de otro sicario. Los matones sostienen que los normalistas fueron asesinados, sus cuerpos incinerados y arrojadas sus cenizas en el río San Juan. Afirman que de los cuarenta que aproximadamente contaron, veinte y cinco habían sido asfixiados. Las confesiones de estos autores materiales embonan entre sí como los engranes de un reloj. Pero al final del día, las autoridades no tienen otra prueba que estas declaraciones. Casi imposibles de creer, porque dejan innumerables huecos: ¿Quién asfixió a los estudiantes? ¿Cuándo, cómo, dónde? ¿Cómo lograron quemar más de cuarenta cadáveres hasta el punto de dejar puras cenizas –incluso las de los huesos– en unas cuantas horas? Y todo ello, en un basurero, al aire libre, empleando llantas y madera? Los restos del único estudiante identificado por el ADN idéntico al de su padre, ¿dónde se encontraron? ¿A quién le consta que estaban en una bolsa de basura en el río?
Los expedientes donde se contiene la copiosa investigación invocada por el procurador, son secretos. Así, la “verdad legal” que se nos endilga se parece mucho a una vieja usanza en los barrios de mediados del siglo XIX. Cuando se cometía un crimen, la policía estaba obligada a presentar al culpable. Muy pronto aparecía éste, amarrado con una soga del pescuezo y siguiendo a los agentes de la ley. El asunto estaba arreglado, con una verdad legal. Había “confesado” el delito, mientras que el verdadero criminal con frecuencia estaba entre los espectadores del desfile. Esto es lo que tenemos en el crimen de Ayotzinapa. Una versión oficial acribillada por las dudas, con agujeros por todos lados y un gobierno aferrado a ese clavo ardiendo, que le quema las manos. En el frente, una sociedad dolorida por los asesinatos e indignada por este espectáculo de impunidad e incompetencia.
Y luego en otro tema, están los gobernadores. Escuché el otro día un reportaje de Carmen Aristegui acerca de la campaña mediática, obscena –como la caracterizó la periodista– desplegada por el gobernador de Chiapas. El joven Velazco quiere ser presidente de la república, en una posible alianza de ese partido-empresa paradójicamente llamado Verde Ecologista y el PRI. Sigue el camino enseñado por Enrique Peña Nieto: no importa de dónde vengas, qué hagas, cuánto dinero hayas robado aprovechando el poder. Basta la fuerza de la televisión, del cine, de los recursos publicitarios, para convertirte en estadista. Todo esto cuesta dinero y mucho. Pero, para ello están las arcas del erario público. En Chiapas, la pobreza de la mayoría de la población es escandalosa, falta casi todo: escuelas, hospitales, transporte. Pero el junior ocupante de la gubernatura tiene rienda suelta para gastar lo que no es suyo en la pavimentación de su carrera política. Luego, leí una larga nota de Reforma sobre la opacidad con la que manejan las cuentas públicas los gobiernos estatales. Cada uno de los mandatarios, quien más quien menos, se niega a informar sobre su patrimonio, como los obliga la ley. Nada sabemos sobre su riqueza al entrar y la acrecentada durante el tiempo en la función púbica. El periodista Carlos Puig, escribía que es sencillo saber cuánto gana el presidente de los Estados Unidos, a cuánto ascienden sus cuentas bancarias, el valor de sus propiedades y su evolución. Basta oprimir unas pocas teclas para que la red nos entregue los informes. Pero, trate un veracruzano o un chihuahuense de obtener los mismos datos sobre su gobernador y se quedará con un palmo de narices. Ni siquiera acudiendo al flamante IFAI. (Cuyos altos mandos se aumentaron los salarios, como primer ejercicio de la conquistada autonomía del ente público, tal como lo acostumbran entre otros “autónomos”, los cabildos municipales.)
¿Por qué las leyes ordenan a quienes ejercen una función estatal y tienen acceso a fondos del erario, que informen cuál es su patrimonio? Es obvio que se trata de una medida anticorrupción. Se busca que los ciudadanos sepamos la fuente de las riquezas habidas en el curso del desempeño gubernamental. Esta información es un indicador, usado en todo el mundo para medir la honestidad o la deshonestidad de los altos funcionarios y por consecuencia mejorar la administración pública. Mal anda el gobernador del estado de Chihuahua cuando afirma que: “Compartir el patrimonio públicamente es un agravio para todos, es un agravio para el que no tiene y un reto para el que tiene”. No, a nadie se agravia cumpliendo la ley. Lejos de ello, si los funcionarios dieran ejemplo de honradez y legalidad, la ciudadanía depositaría su confianza en las instituciones y bastante se ganaría en casi todos los ámbitos del quehacer oficial: de seguridad, de educación, de respeto a los derechos humanos.
Con los años de incursionar en la prensa y seguir a los acontecimientos, se acaba por reencontrarlos. Para mi decepción, en iguales o peores condiciones. Hace siete años escribí en un artículo al cual titulé ¿Qué hacemos con los gobernadores?: “Sin que se haya superado el presidencialismo omnímodo que caracterizó a los regímenes pos revolucionarios, de nefastas consecuencias e infausta memoria, en el país está cobrando vida un proceso quizá peor y es el de la omnipotencia de los gobernadores. Dominantes de los congresos locales y de los poderes judiciales locales, acaban también por avasallar al conjunto de las instituciones públicas, aún aquellas que por ley están dotas de autonomía, como las universidades y las comisiones de derechos humanos. Ni que decir del erario, del cual disponen como si se tratara de sus ingresos personales”. Idéntico juicio emitiría el día de hoy.
Así estamos. Son los dos Méxicos.